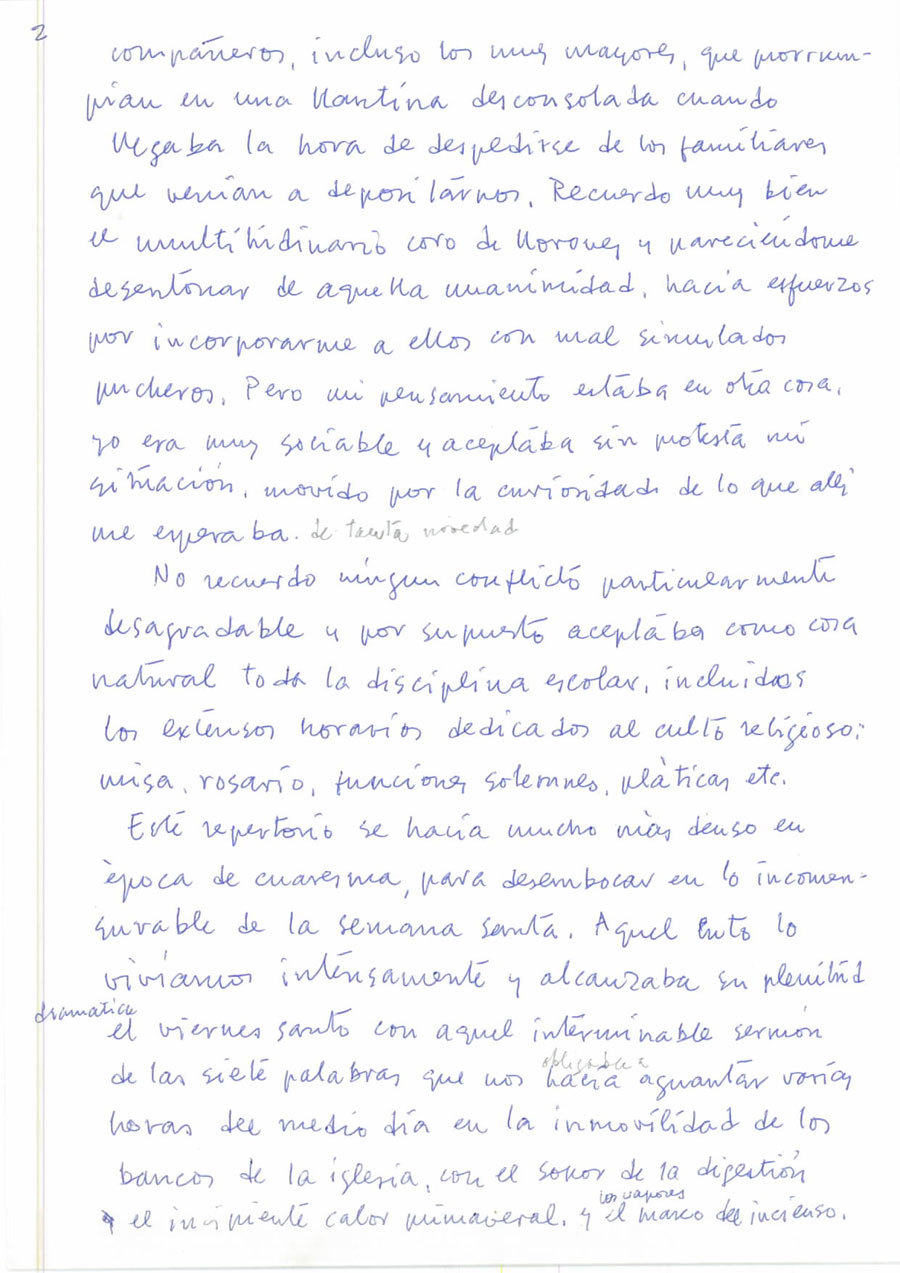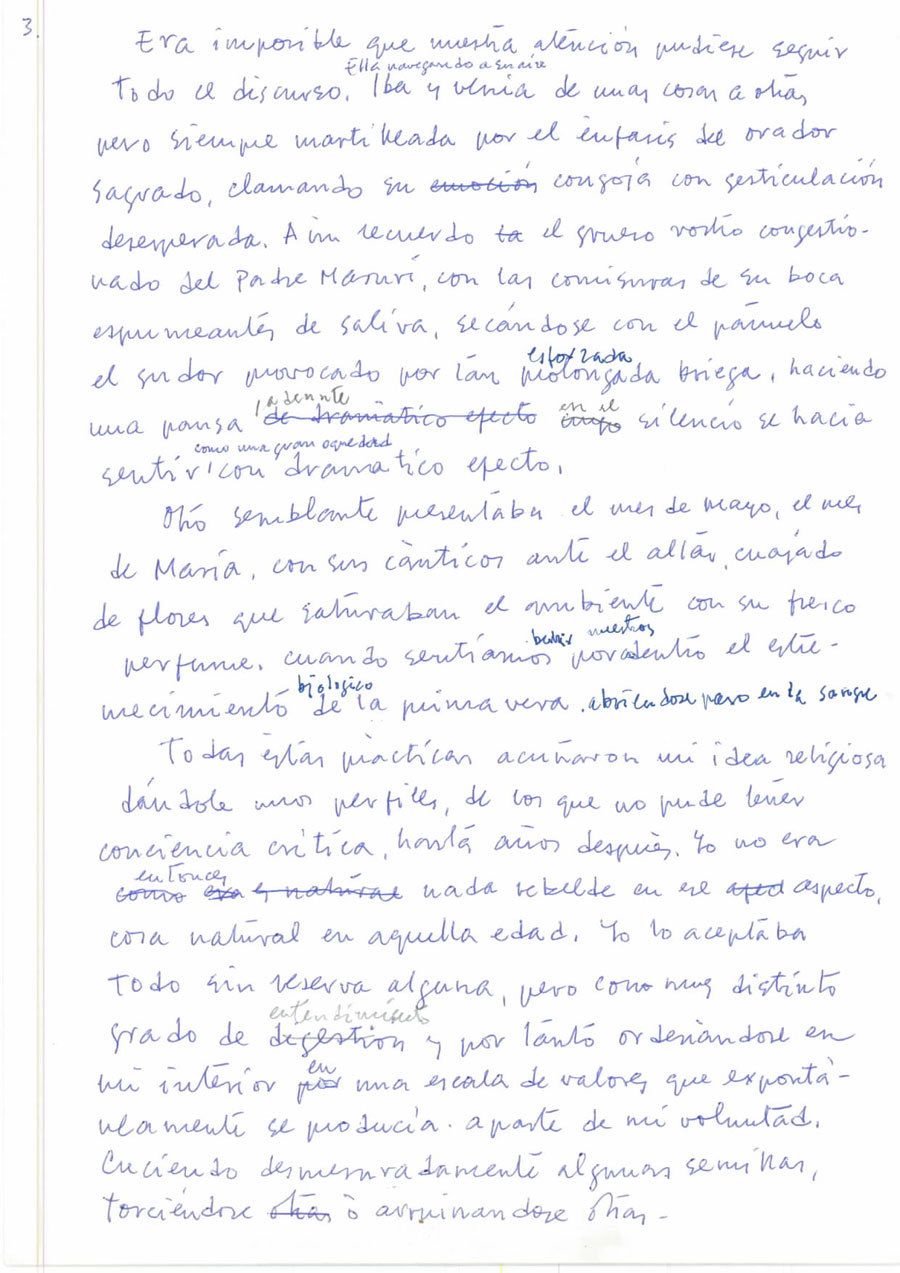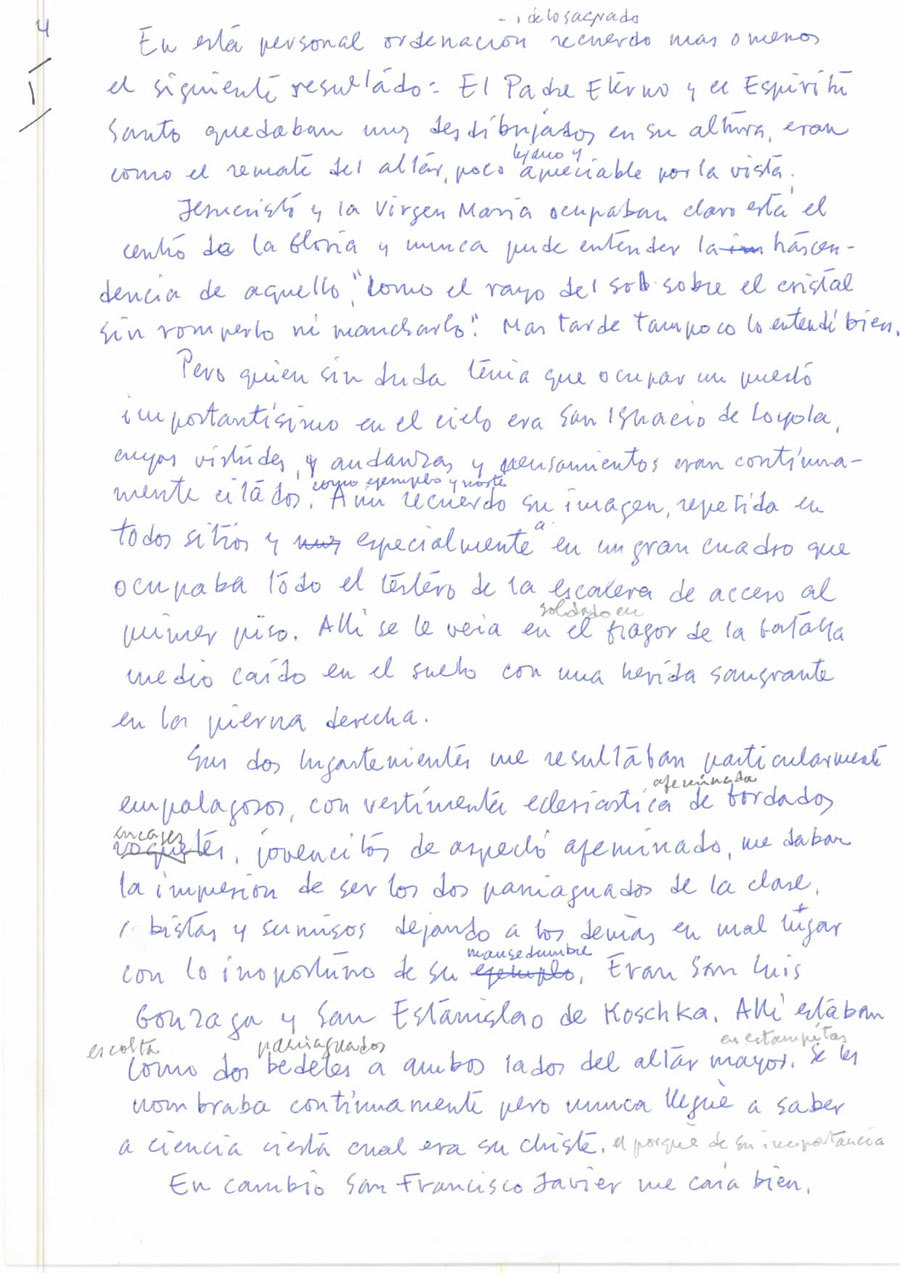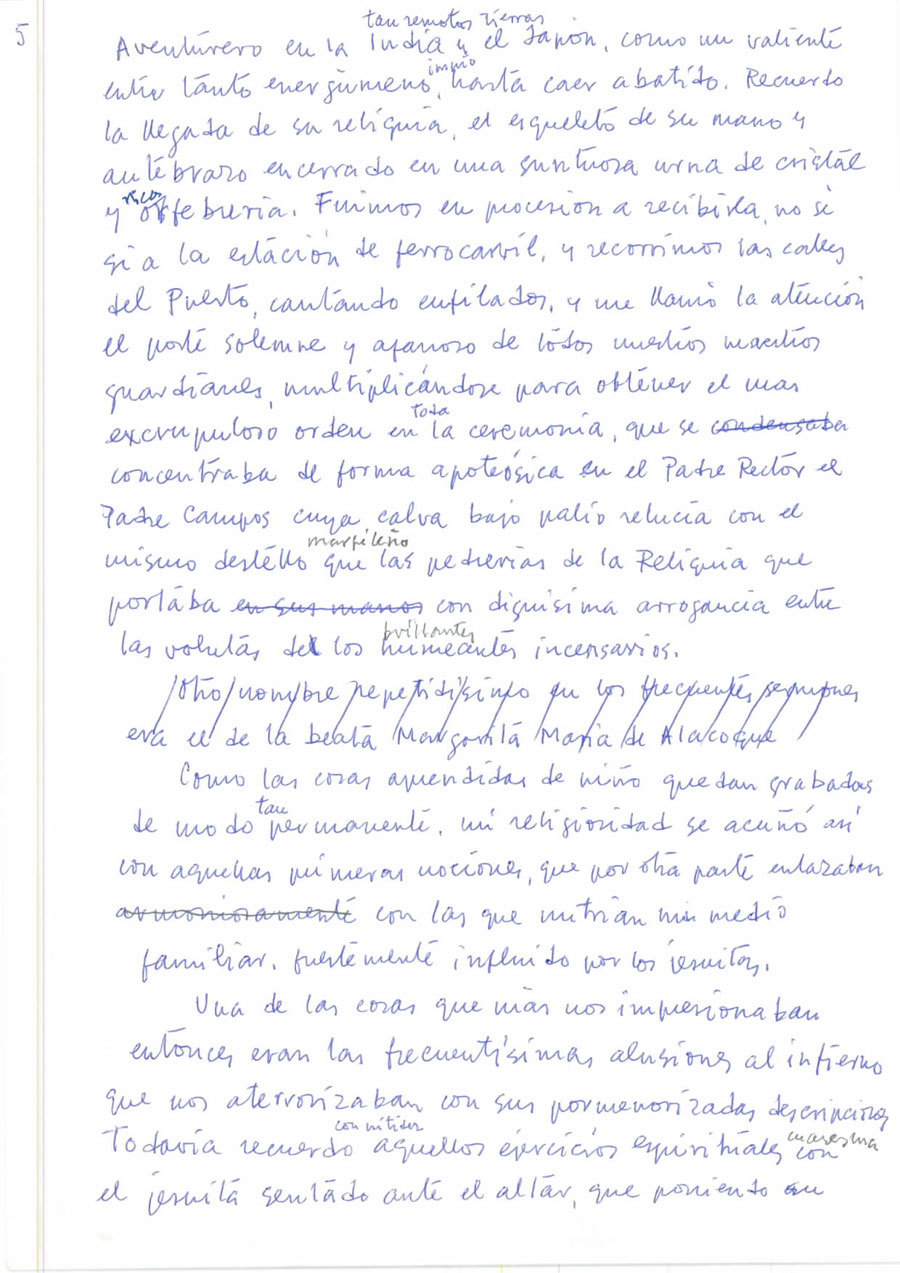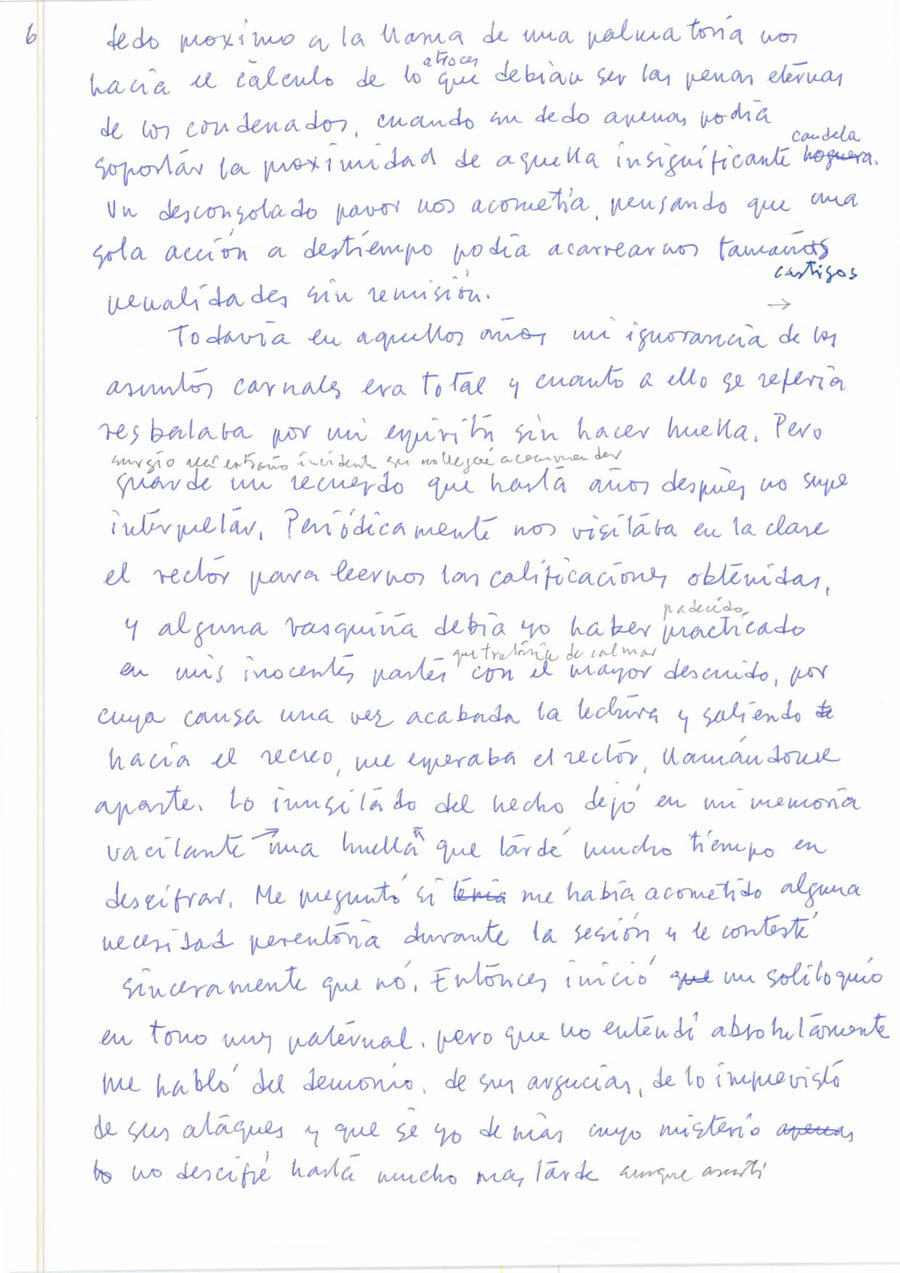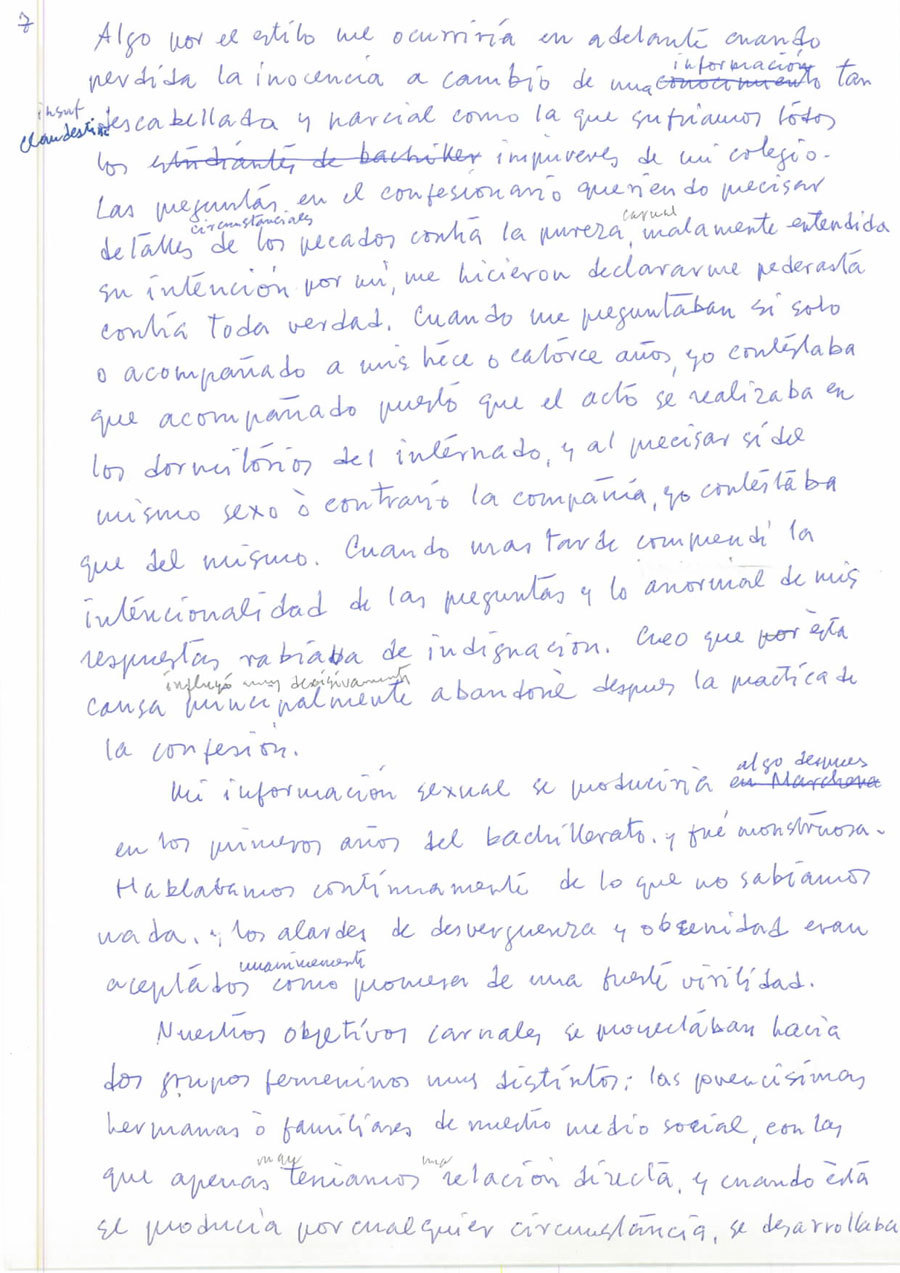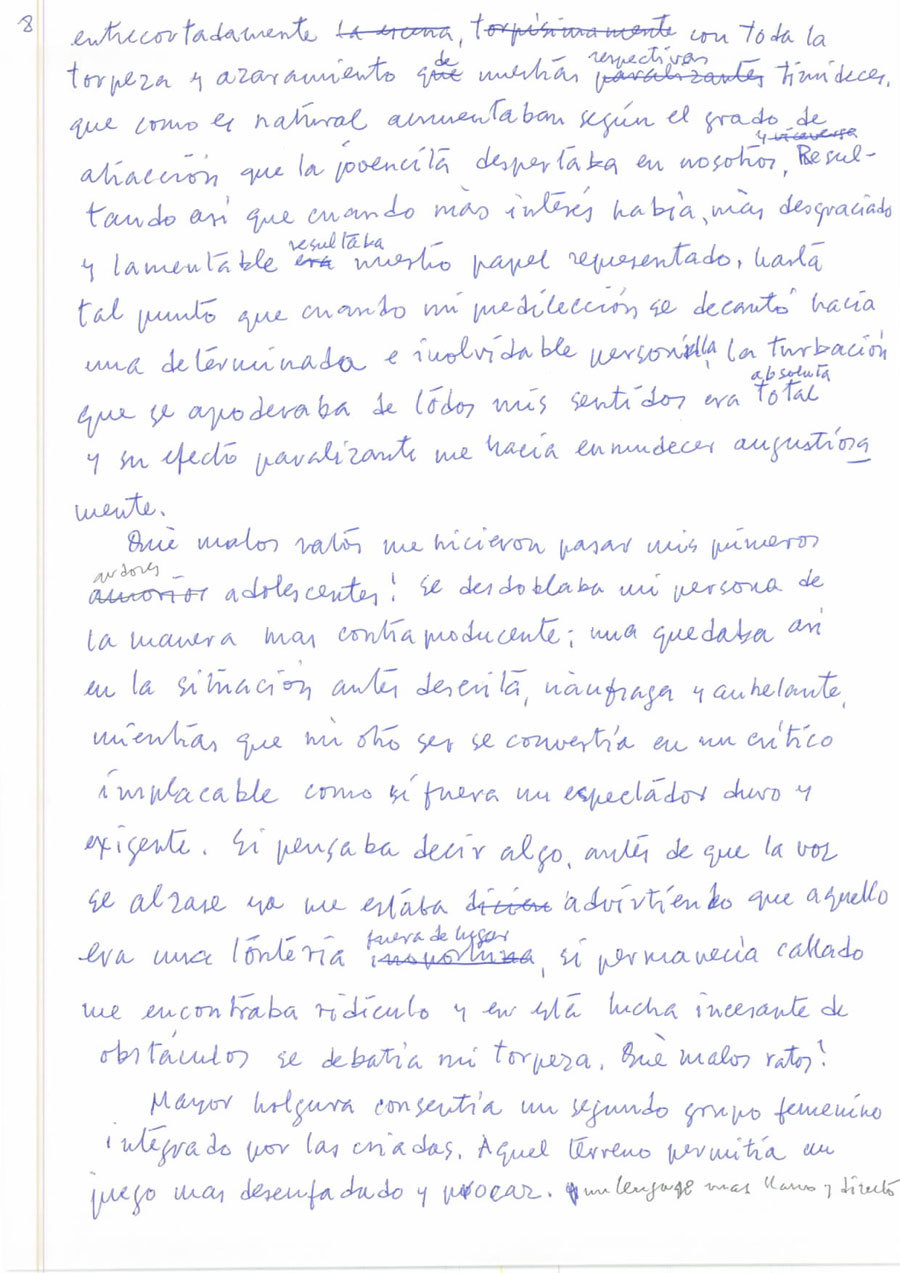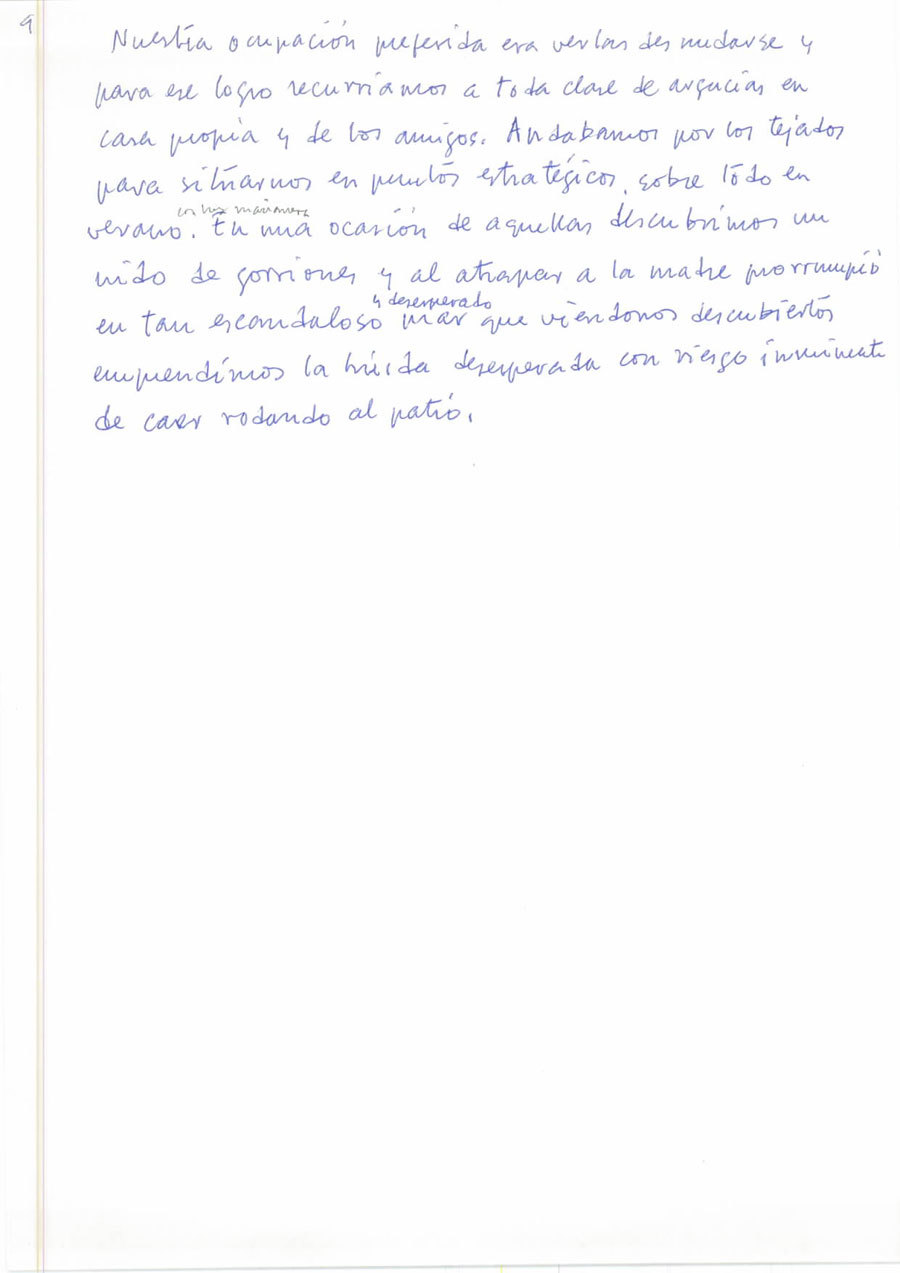Los jesuitas
Mis recuerdos de internado en el colegio de los jesuitas del Puerto de Santa María, tan remotos, no han sido nada tristes, y aún sabría andar por aquel vasto recinto, al que no he vuelto en tantos años.
Recuerdo la doble escalera del vestíbulo rodeando una estatua de San Luis Gonzaga el patrón; la sala de visitas, el gran patio central con su campana reguladora de los horarios, el comedor con sus ventanales abiertos a la bahía soleada, los patios de recreo, las aulas, la iglesia y por arriba mas difusamente recuerdo los dormitorios, las clases de dibujo y sobre todo la enfermería revivida por J.R. Jiménez en su prologo a Rafael Alberti en su libro Marinero en Tierra. Cuando lo leí mucho tiempo después me sacudió el sobresalto de su inmediata presencia, con una fuerza inolvidable, sintiendo voluptuosamente el olor de la sopa de pan y hierbabuena del hermano enfermero.
Me llevaron allí al colegio muy temprano, apenas cumplidos los ocho años y permanecí dos cursos hasta que clausuraron el colegio. Era de los mas niños, pero a pesar de ello no me sentí tan desamparado como tantos compañeros, incluso los mas mayores, que prorrumpían en una llantina desconsolada cuando llegaba la hora de despedirse de los familiares que venían a depositarnos. Recuerdo muy bien el multitudinario coro de llorones y pareciéndome desentonar de aquella unanimidad, hacia esfuerzos por incorporarme a ellos con mal simulados pucheros. Pero mi pensamiento estaba en otra cosa, yo era muy sociable y aceptaba sin protesta mi situación, movido por la curiosidad de lo que allí me esperaba de tanta novedad.
No recuerdo ningún conflicto particularmente desagradable y por supuesto aceptaba como cosa natural toda la disciplina escolar, incluidos los extensos horarios dedicados al culto religioso: misa, rosario, funciones solemnes, pláticas etc..
Este repertorio se hacía mucho más denso en época de cuaresma, para desembocar en lo inconmensurable de la semana santa. Aquel luto lo vivíamos intensamente y alcanzaba su plenitud el viernes santo con aquel interminable sermón de las siete palabras que nos obligaba hasta aguantar varias horas del medio día en la inmovilidad de los bancos de la iglesia, con el sopor de la digestión y el incipiente calor primaveral y los vapores y el mareo del incienso.
Era imposible que nuestra atención pudiese seguir todo el discurso. Ella navegaba a su aire, iba y venía de unas cosas a otras pero siempre martilleaba por el énfasis del orador sagrado, clamando su congojas con gesticulación desesperada. Aún recuerdo el grueso rostro congestionado del Padre Marurí, con las comisuras de su boca espumeantes de saliva, secándose con el pañuelo el sudor provocado por tan esforzada prolongada briega, haciendo una pausa indemne en el silencio se hacía sentir como una gran sss con dramático efecto.
Otro semblante presentaba el mes de Mayo, el mes de María, con sus cánticos ante el altar, cuajado de flores que saturaban el ambiente con su fresco perfume, cuando sentíamos por dentro el estremecimiento biológico de la primavera abriéndose paso en la sangre.
Todas estas prácticas acuñaron mi idea religiosa dándoles unos perfiles, de los que no puede tener conciencia crítica hasta años después. Yo no era entonces nada rebelde en ese aspecto cosa natural en aquella edad. Yo lo aceptaba todo sin reserva alguna, pero con muy distinto grado de entendimiento y por tanto ordenándose en mi interior en una escala de valores que espontáneamente se producía aparte de mi voluntad, luciendo desmesuradamente algunas semillas, torciéndose o arruinándose otras.
En esta personal ordenación de lo sagrado recuero mas o menos el siguiente resultado: el Padre Eterno y el Espíritu Santo quedaban muy desdibujaos en su altura, eran como el remate del altar, poco lejano y apreciable por la vista.
Jesucristo y la Virgen María ocupaban claro está el centro de la Gloria y nunca pude entender la trascendencia de aquello “como el rasgo del sol sobre el cristal sin romperlo ni mancharlo”. Mas tarde tampoco lo entendí bien.
Pero quien sin duda tenía que ocupar un puesto importantísimo en el cielo era San Ignacio de Loyola, cuyas virtudes y andanzas y pensamientos eran continuamente citados. Como ejemplo y xx aún recuerdo su imagen repetida en todos sitios y especialmente a en un gran cuadro que ocupaba todo el testero de la escalera de acceso al primer piso. Allí se le veía en el fragor de la batalla medio caído en el suelo con una herida sangrante en la pierna derecha.
Sus dos lugartenientes me resultaban particularmente empalagosos, con vertientes eclesiásticas afeminadas de bordados encajes, jovencitos de aspecto afeminado, me daban la impresión de ser los dos paniaguados de la clase, xxx y sumisos dejando a los demás en mal lugar con lo inoportuno de su mansedumbre. Eran San Luis Gonzaga y San Estanislao de Koschka. Allí estaban escolta como dos bedeles paniaguados a ambos lados del altar mayor. Se les nombraba continuamente pero nunca llegué a saber a ciencia cierta cual era su chiste.
En cambio San Francisco Javier me caía bien, aventurero en tan remotas tierras, la India y Japón, como un valiente entre tanto energúmeno, hasta caer abatido. Recuerdo la llegada de su reliquia, el esqueleto de su mano y antebrazos encerrado en una suntuosa urna de cristal y orfebrería. Fuimos en procesión a recibirla, no se si a la estación de ferrocarril, y recorrimos las calles del Puerto, cantando enfilados, y me llamó la atención el porte solemne y afanoso de todos nuestros maestros guardianes, multiplicándose para obtener el mas escrupuloso orden en toda la ceremonia que se concentraba de forma apoteósica en el Padre Rector el Padre Campos cuya calva bajo palio relucía con el mismo destello xx que las pedrerías de la Reliquia que portaba con dignísima arrogancia entre las volutas de los humeantes brillantes incensarios.
Como las cosas aprendidas de niño quedan grabados de modo tan permanente, mi religiosidad se acuño así con aquellas primeras nociones, que por otra parte enlazaban con las que nutrían un medio familiar, fuertemente influido por los jesuitas.
Una de las cosas que mas nos impresionaban entonces eran las frecuentísimas alusiones al infierno que nos aterrorizaban con sus pormenorizadas descripciones, todavía recuedo con nitidez aquellos ejercicios espirituales cuaresma con el jesuita sentado ante el altar, que poniendo su dedo próximo a la llama de una palmatoria nos hacía el cálculo de lo atroces que debían ser las penas eternas de los condenados, cuando su dedo apenas podría soportar la proximidad de aquella insignificante candela hoguera. Un desconsolado pavor nos acometía, pensando que una sola acción a destiempo podía acarrearnos tamaños castigos penalidades sin remisión.
Todavía en aquellos años mi ignorancia de los asuntos carnales era total y cuantos a ello se refería resbalaba por mi espíritu sin hacer huella. Pero guardé un recuerdo que hasta años después no supe interpretar. Periódicamente nos visitaba en la clase el rector para leernos las calificaciones obtenidas, y alguna xxx debía yo haber practicado (padecido) en mis inocentes partes con el mayor descuido, por cuya causa una vez acabada la lectura y saliendo hacia el recreo, me esperaba el rector, llamándome aparte lo inusitado del hecho, dejo en mi memoria vacilante una huella que tardé mucho tiempo en descifrar. Me preguntó si me había acometida alguna necesidad perentoria durante la sesión y le contesté sinceramente que no. Entonces inició un soliloquio en tono muy paternal, pero que no entendí absolutamente me habló del demonio, de sus angustias, de lo imprevisto de sus ataques, y que se yo de más cuyo misterio no descifré hasta mucho más tarde aunque asentí.
Algo por el estilo me ocurriría en adelante cuando perdida la inocencia a cambio de una información tan inusitada descabellada y parcial como la que sufrimos todos los estudiantes de bachiller xxx de mi colegio.
Las preguntas en el confesionario queriendo precisar detalles (circunstancias) de los pecados contra la pureza malamente entendida su intención, por mí, me hicieron declararme pederasta contra toda verdad. Cuando me preguntaban si solo o acompañado a mis trece o catorce años, yo contestaba que acompañado puesto que el acto se realizaba en los dormitorios del internado, y al precisar si del mismo sexo o contrario la compañía, yo contestaba que del mismo. Cuando mas tarde comprendí la intencionalidad de las preguntas y lo anormal del mis respuesta rabiaba de indignación. Creo que por esta causa incluyó decisivamente principalmente abandoné después la práctica de la confesión.
Mi información sexual se produciría algo después en los primeros años del bachillerato y fue monstruosa. Hablábamos continuamente de lo que no sabíamos nada y los alardes de desvergüenza y obscenidad eran aceptados únicamente como promesa de una fuerte virilidad.
Nuestros objetivos carnales se proyectaban hacia dos grupos femeninos muy distintos: las jovencísimas hermanas o familiares de nuestro medio social, con las que apenas teníamos una relación directa, y cuando esta se producía por cualquier circunstancias, se desarrollaba entrecortadamente con toda la torpeza y azoramiento de nuestras respectivas timideces, que como es natural aumentaba según el grado de atracción que la jovencita despertaba en nosotros. Resultando así que cuando más interés había, más desgraciado y lamentable resultaba nuestro papel representado, hasta tal punto que cuando mi predilección se decantó hacia una determinada e inolvidable personilla, la turbación que se apoderaba de todos mis sentidos era total absoluta y su efecto paralizante me hacía enmudecer angustiosamente.
Que malos ratos me hicieron pasar en mis primeros ardores adolescentes¡. Se desdoblaba mi persona de la manera mas contraproducente; una quedada así en la situación antes descritas, naufragaba y anhelante, mientras que mi otro ser se convertía en un crítico implacable como si fuera un espectador duro y exigente. Si pensaba decir algo, antes de que la voz se alzase ya me estaba advirtiendo que aquello era una tontería fuera de lugar, si permanecía callado me encontraba ridículo y en esta lucha incesante de obstáculos se debatía mi torpeza. Que malos ratos¡.
Mayor holgura consentía un segundo grupo femenino integrado por las criadas. Aquel terreno permitía un jugo más desenfadado y procaz y un lenguaje mas llano y directo.
Nuestra ocupación preferida era verlas desnudarse y para ese logro recurríamos a toda clase de argucias en casa propia y de los amigos. Andábamos por los tejados para situarnos en puntos estratégicos, sobre todo en verano. En una ocasión de aquellas descubrimos un nido de gorriones y al atrapar a la madre pronunció en tan escandaloso y desesperado piar que viéndonos descubiertos emprendimos la huída desesperada con riesgo inminente de caer rodando al patio.